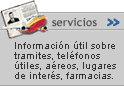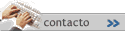
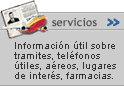

|
| domingo,
28 de
mayo de
2006 |
Aniversario. Avances y contradicciones de la economía kirchnerista
Basualdo: "El nuevo modelo está en pugna"
El economista e investigador presentó en Rosario su
libro sobre historia económica argentina
Alvaro Torriglia / La Capital
El economista Eduardo Basualdo advierte que la caracterización del gobierno de Néstor Kirchner se hace "difícil" en virtud del particular proceso económico, social y político abierto tras la crisis de 2001, a la que considera como el tiro del final de la etapa de "valorización financiera" iniciada con el golpe militar de 1976. El investigador está convencido de que "en cada conflicto social" se despliegan actualmente las contradicciones propias de una pugna para definir el nuevo patrón de acumulación. Discusiones que atraviesan tanto al gobierno como a los sectores del capital y del trabajo. "Hay múltiples expresiones de que de uno y otro lado hay una búsqueda" de recomposición de alianzas económicas fracturadas tras el "final de época" que significó la devaluación más grande de la historia argentina.
El autor de clásicos como "El nuevo poder económico en Argentina", "Deuda externa y poder económico en Argentina" y "El Nuevo poder terrateniente", presentó en Rosario su nuevo libro "Estudios de historia económica argentina", que analiza el proceso de endeudamiento externo desde mediados del siglo XX, en su relación con los diferentes patrones de acumulación construidos desde el primer peronismo hasta la crisis de la convertibilidad, y las fracciones de capital que disputaron su liderazgo. El trabajo discute especialmente con "visiones muy expandidas" entre los economistas sobre la historia económica del país, fundamentalmente la que refiere al "agotamiento" del proceso de sustitución de importaciones de la segunda mitad del siglo pasado.
-¿Por qué arranca el estudio a mediados del siglo XX?
-El interés fue analizar dos patrones de acumulación de especial relevancia en la historia argentina y la transición entre uno y otro. El primero es el de sustitución de importaciones, cuando se consolida la primera industrialización de la industria liviana en la Argentina. Su antecedente es la década del 30 y, para algunos actores, la del 20. El otro patrón es el que abre la dictadura militar a partir del 24 de marzo del 76. Es un régimen de acumulación que reúne todas las condiciones para serlo. Hay un tipo de Estado determinado y diferente del anterior, una regularidad en las variables económicas y una alianza social que, en parte, expresa fracciones del capital que estuvieron o participaron en la sustitución de importaciones, pero que como bloque de poder es nueva. Llamamos a esta etapa de valorización financiera porque la ganancia financiera es central en el proceso económico y social hasta el 2001. El crédito externo deja de financiar a la producción para ser una extensión de la ganancia financiera. Los deudores fueron el Estado y los privados, pero los que definieron las modalidades del endeudamiento externo en su conjunto son los privados. Son ellos los que obtienen renta a partir de su endeudamiento. Este proceso culmina con la fuga de capitales locales al exterior en 2001, cuando termina dramáticamente la valorización financiera.
-En el libro discute la teoría sobre el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, previo al golpe.
-Es una versión sumamente expandida entre los economistas, la que dice que el golpe militar fue el resultado del agotamiento de la sustitución de importaciones. Y esto no se corresponde con las evidencias empíricas. La segunda etapa de sustitución comienza con el desarrollismo en el año 58, y a partir del 64 tenemos el mayor crecimiento ininterrumpido del PBI y del PBI industrial, que era el eje central del proceso económico de la época. Hay un cambio en lo que se llama el ciclo corto de la sustitución de importaciones, que irrumpía por las crisis externas e implicaba hasta ese momento caída en términos absolutos del PBI. A partir del año 64 estos ciclos implican desaceleraciones. Y por eso es el período de mayor crecimiento, porque no es caída del PBI en términos absolutos. Y esto se debe a dos variables: una, a las exportaciones industriales. Y la segunda fue la propia deuda externa, que estaba vinculada a la compra de bienes de capital e insumos por parte de las grandes firmas industriales, como automotrices, siderúrgicas, petroquímicas, el sector privado concentrado de la Argentina.
-La industria estaba superando sus cuellos de botella.
-Esto me parece que modifica y en mucho el diagnóstico. En realidad parecería que la interrupción de la industrialización no es por agotamiento sino precisamente porque estaba superando sus principales restricciones, que consistían en este modelo de dos sectores: el agropecuario pampeano exportador y el industrial demandante de divisas. Hacia principios de la década del 70 el sector industrial avanza muy firmemente en la generación de divisas. Y en esa época también maduraron cambios en el propio sector agropecuario, por eso las exportaciones evolucionan en esa década por encima del producto. Esta sustentabilidad que adquiere el proceso de industrialización a partir de los 60 le iba a quitar a la oligarquía la tradicional capacidad de veto que habían tenido a lo largo de todos esos años. Por eso este sector va a ser núcleo de la base económica de la dictadura, de este nuevo bloque que se va a conformar con el capital financiero internacional y que seguirá hasta 2001.
-¿La crisis de 2001 es efectivamente el fin de este período de valorización financiera?
-Creo que sí. Es una crisis bien distinta a la deuda latinoamericana, en los 80, e incluso a la del Tequila, en los 90. Es una crisis en la que efectivamente termina una modalidad de acumulación porque se rompe el bloque de poder que se había consolidado con las privatizaciones, en las que hay participación de capital financiero, trasnacionales y grupos locales de este sector de la oligarquía industrial. Esta comunidad de negocios se deshace y comienza a diluirse a partir de mediados de los 90, cuando empieza la llamada extranjerización de la economía argentina. Ahí nacen dos proyectos alternativos: el devaluacionista y el dolarizador. Y curiosamente el sector económicamente más débil, el devaluacionista, es el que se impone finalmente.
-El agro fue beneficiario directo de la devaluación, pero hoy es un activo crítico del nuevo modelo
-Por eso digo que el 2001 es un fin de época, porque a partir de ahí entramos en una transición, en una pugna social para definir el carácter del nuevo patrón de acumulación. Es lo que se está discutiendo en la Argentina, qué país vamos a tener de aquí en más. ¿Qué está diciendo el agro con la crisis ganadera? Que no están resignados, que quieren obtener la mayor rentabilidad y garantizarla sobre el consumo popular. Esta misma pugna se está expresando en el mercado laboral con los proyectos de leyes que se discuten en el Congreso.
-¿Qué continuidad y diferencias hay entre el antiguo modelo de sustitución y la actualidad?
-No son los mismos actores ni las mismas condiciones de la Argentina. Lo que sí se está discutiendo es qué injerencia va a tener el Estado en el proceso económico. La intervención del Estado es imprescindible para equilibrar los tantos entre capital y trabajo. Esto no implica retornos, porque es difícil retornar a lo que ya no existe. Significa discutir qué es el Estado, y su papel. El gobierno dio un giro en esta concepción pero no encaró un problema de fondo, que es la reestructuración del Estado.
-¿Cuando el Estado avanza en la prestación de servicios que no realizan las privatizadas está buscando este nuevo rol o cubriendo la retirada de las propias empresas?
-No diría que hay una percepción consolidada acerca de qué hacer con los servicios, sino respuestas ante problemas que irrumpen. No hay patrones definidos en este término. Nosotros participamos de la elaboración del proyecto de ley marco general que está en el Congreso sobre servicios públicos. No fue tratada y probablemente en agosto pierda estado parlamentario. Es parte de la discusión y por eso es tan difícil la caracterización de Kirchner. Pero sin dudas me parece que ha sido una renovación positiva, y digo esto para no quitar méritos arbitrariamente. Cómo sigue esto depende de cómo empujen los sectores populares los procesos políticos y sociales.
-El gobierno arrancó incentivando la discusión salarial a través de decretos pero terminó negociando para ponerle un techo al salario. ¿Esos son los límites del nuevo modelo?
-No. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la contradicción que tiene este gobierno?. Que su base económica es similar a la de Duhalde. Es el sector devaluacionista, esta seudoalianza en la que sectores de la oligarquía diversificada se disfrazan de burguesía nacional y enfrentan supuestamente al otro bando extranjero. Pero por otro lado está la voluntad política de revertir la situación de los sectores populares. Si analizamos uno por uno cada conflicto social, vamos a encontrar referencia a esta contradicción. Con sectores dominantes que también están en proceso de revisión, porque se fracturaron a partir de la hecatombe social, política y económica que significaron los proyectos anteriores. Hay múltiples expresiones de que la búsqueda es de uno y otro lado.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail
|
|
 Fotos Fotos
|

|
Eduardo Basualdo: "Con la crisis de 2001 llegó a su fin un patrón de acumulación"
|
|
|