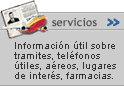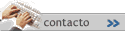
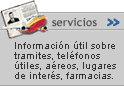

| | lunes, 06 de octubre de 2003 |
Reflexiones
A diez años de la ley federal de educación
Victoria Baraldi (*)
Los aniversarios, a veces, convocan a revisiones y evaluaciones. Es el caso de los diez años de la sanción de la ley federal de educación, en donde, no sólo estamos ante el cierre de un ciclo, sino ante el "anuncio" o el deseo de "tiempos mejores".
Por un principio de análisis -ubicar la parte con relación al todo- no podemos dejar de incluir a nuestra reforma educativa en el marco de procesos mundiales más amplios. Si es posible marcar puntos de inflexión de aquel movimiento expansivo de las décadas del 60 y del 70 -particularmente prolíficas en nuevas y múltiples expresiones sociales y culturales-, de creación de currículos inclusivos, participativos, integrados, con modalidades interdisciplinarias; esos puntos son el retorno de gobiernos conservadores en Inglaterra y Estados Unidos de la década del 80. A partir de entonces, se redireccionó la enseñanza bajo las pautas del "curriculum nacional" y "retorno a lo básico" respectivamente, dando lugar a un nuevo triunfo de la tradición de las asignaturas escolares y de currículos fragmentados.
Para América latina, y en el marco de las mentadas políticas neoliberales para la región, algunos lineamientos fueron comunes a las reformas estructurales de los sistemas educativos: reestructuración jurídica del sistema, mayor énfasis en la educación básica, descentralización de la gestión y el gobierno, diferenciación interna del sistema educativo, inclusión de nuevos mecanismos de evaluación y control, incentivación de la innovación mediante asignación de recursos, subsidios destinados a la modernización periférica del sistema, evaluación de resultados, formación para la competitividad, etcétera.
La ley de transferencia (N 24.049 sancionada en el 91), ley federal de educación (N 24.195 del 93) y ley de educación superior (N 24.521 de 1995), conformaron una trilogía que legalizó la reforma educativa argentina. Dicha reforma fue la condición y el efecto de la reforma del Estado de la década del 90. "Achicar el Estado para agrandar la Nación" -¿se acuerdan?- fue el lema que dio lugar a las privatizaciones, desregulaciones, y desentendimiento -por parte del Estado- de la garantía de derechos básicos: salud, educación, seguridad y vivienda.
Calidad e igualdad fueron los ejes explícitos de nuestra reforma educativa. Calidad que se buscó a través de la reestructuración de todo el sistema, mediante la extensión de la obligatoriedad, la delimitación de contenidos básicos comunes, aplicando nuevas formas de organización y gestión, transformación de la capacitación y formación docente, y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. Lástima que dicha búsqueda se intentó en el marco del crecimiento de los mayores índices de pobreza, indigencia y desocupación, ante un deterioro de los salarios, destrucción de la industria nacional, incremento de la deuda externa... Mientras los enunciados de la jerga pedagógica nos hablaban de calidad e igualdad, y de otros entrañables vocablos como participación y descentralización, la realidad social y cotidiana nos decían otra cosa. La escuela forma parte del tejido social: el hambre, la violencia, el descreimiento también dieron el "presente" en las aulas.
La escuela: el cambio
Un argumento reiterado para avalar esta reforma sostenía que era necesario cambiar la escuela. Lo que era obvio. Lo que no lo era es que éste haya sido el único cambio posible. Una lectura básica sobre teoría del curriculum nos indica que esta lógica curricular implementada, marcadamente tecnocrática e instrumental, hace varias décadas que ha sido y es objeto de múltiples críticas. Fueron otras las perspectivas curriculares que permitieron cambios profundos en las prácticas y en los sujetos. Pero además, hay que recordar que los cambios en educación son lentos, parciales y contradictorios, y esta idea de un cambio estructural y súbito en todos los niveles y modalidades, al unísono -y casi por decreto-, se acerca al dicho popular "borrón y cuenta nueva". Al estilo de anteriores gestiones educativas que han acarreado más costos que beneficios.
Contamos en nuestro haber con múltiples experiencias educativas, protagonizadas por docentes que con inteligencia, compromiso y formación teórica y política, sortearon dificultades e hicieron posible otros escenarios. Hoy estas experiencias están sujetas a las inclemencias del olvido.
Los cambios en educación necesitan recuperar la historia y las historias, la cultura y las culturas. Se debe atender a las condiciones materiales y simbólicas en que se desarrollan para que sean posibles. Los docentes no pueden ser incorporados como el último eslabón en una cadena de mandos, a los que solamente hay que capacitar para que enseñe nuevos contenidos. Son el centro de cualquier proyecto educativo. Sin su compromiso y formación, ningún cambio es posible.
Qué se aprende...
Recurrentemente aparecen formas de evaluación centradas en la medición de información almacenada en los alumnos -aunque evaluar procesos de conocimientos es otra cosa-. Cuando los mismos se ponen en marcha, sucumbe el horror. Los alumnos contestan disparates, los índices de mejoramiento de la calidad no se incrementan, quedamos al final en la lista de los países del primer mundo y se nos cae -opuestamente a los índices de deserción, que suben- el mito de la sociedad bien educada. Claro que esto preocupa y con razón, pues los alumnos deberían contar con contenidos básicos comunes. Pero hay otras cuestiones, quizás, de mayor preocupación. La falta de memoria o desconocimiento de nuestro propio pasado; la persistencia de frases, que acuñaron infinidad de prácticas sociales y políticas, que no logramos desarmar ("no te metas", "hecha la ley hecha la trampa", etc.); la mercantilización del conocimiento; el analfabetismo cultural y político; los dobles discursos o, como dicen algunos especialistas, "el secuestro discursivo"; la incomunicación; la violencia material y simbólica de las calles y las aulas; la pobreza.
La pobreza se ha expandido en múltiples manifestaciones, no sólo la que acarrea directamente el desempleo -también el subempleo y el sobreempleo-, el deterioro del salario, manifestados éstos en los niños pidiendo en la calle, en el aumento de la desnutrición, la reaparición de viejas enfermedades y nuevas manifestaciones del estrés, en egresados universitarios desocupados u ocupados en kioscos y taxis, en docentes que se alejan cada vez más de la especificidad de su trabajo. La pobreza también se hizo presente en nuestras prácticas políticas y en el adelgazamiento de nuestra imaginación.
La escuela forma parte del tejido social. Reivindicar el valor de la justicia, la calidad de vida, la participación en la toma de decisiones, el cumplimiento de los derechos y los deberes, el despliegue de múltiples manifestaciones de la cultura, implica el compromiso y la lucha colectiva. La escuela, si bien tiene mandatos y funciones específicas, forma parte del tejido social y de sus problemáticas. Pero para concretar algunos proyectos, la escuela no puede sola. La célebre frase del mayo francés "la imaginación al poder", quedó como tal. Quizá sea tiempo de creer en el poder de la imaginación. Recuperar los sueños y luchar por ellos. Es el primer paso para pensar y construir "tiempos mejores".
(*) Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de Entre Ríos (Uner)
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail |
|
|