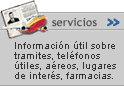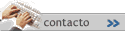
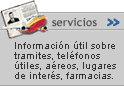

| | martes, 14 de diciembre de 2004 | Vigencia del nacionalismo
Juan José Giani
Resulta siempre aventurado fechar el crepúsculo irreversible de un edificio doctrinario. La vigencia de un sistema de ideas sufre un trámite erosivo que no es fulminante ni abrupto, admitiendo una agonía progresiva y paulatina, ardua de situar en un momento histórico preciso. Sin embargo, hoy y aquí, correremos el riesgo, estableciendo un vínculo osado pero verosímil entre la palpable desaparición física de algunos nombres y el descrédito de una particular forma de ver el mundo.
El nacionalismo argentino murió en 1974. En aquel año, pasadas ya algunas décadas que invitan a la remembranza, tres de sus voceros más ilustres extinguieron su trajinada existencia. Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui y Juan Perón pasaron a mejor vida, y desde aquel entonces su temple patriótico quedó asociado al autoritarismo, la necedad o el despropósito. Sea en clave del panteísmo cívico yrigoyenista, de un marxismo arcaizante o de las filosofías prusianas de la guerra, la convicción de que la realidad política adquiere visibilidad en base al código que brindan sustanciosos colectivos nacionales en despliegue, parece haber quedado recluida en alguna catacumba recóndita del territorio argentino.
Vista a su vez la petulancia imperialista de la nación estadounidense, los impertérritos fraticidios que caracterizan a determinados separatismos, o los sangrientos conflictos emanados de la estricta aplicación del principio de las nacionalidades, reivindicar el nacionalismo en la actualidad provoca incomodidad o estupor.
En nuestro país, sin embargo, fue la dictadura militar la que asestó un golpe de gracia al imaginario nacionalista. Tras la retirada del aquel abominable gobierno, dos criterios predominaron en cenáculos académicos y grupos de interés. 1) La internacionalización despótica y acelerada de los flujos financieros de capital torna una ingenuidad a las trincheras económicas interestatales. 2) El advenimiento de la dictadura resultó el giro malvado e hiperbólico de las patologías que anidaban, latentes, en la cultura política antiliberal del peronismo.
El concepto de nación en armas pensado como gigantesco choque de voluntades derivó a la política consumida en el culto a la pólvora. Del adversario aguerrido que había que derrotar (el cipayo) al enemigo malsano que había que aniquilar (el subversivo apátrida). El antecedente Clausewitz pasó del liberacionismo de masas al totalitarismo de las verdades facciosas. Toda prédica nacionalista quedó así presurosamente anudada al acallamiento de la divergencia o a la prepotencia de la mismidad. Ciudadanos del mundo, tendencial homogeneidad de los mercados e indetenible difuminación de las singularidades culturales, parecieron diseñar en los últimos años un planeta que vio en la entidad nacional un atavismo a extirpar.
Las dinámicas de la nación, no obstante, pese a pronósticos y deseos en contrario, perviven. Enfáticas simbologías, sesudas defensas de las riquezas nativas y subsistentes épicas colectivas parecen indicar que las invocaciones universalistas, lejos de conjurar los denostados particularismos, los legitiman y abastecen. Es claro así, que no es el plácido imaginario de la humanidad quien viene a aplacar la fragmentada amenaza identitaria, sino un resistente sostenimiento del principio de autovaloración el que llega para enfrentar la funesta modelización de los comportamientos.
Las naciones, por cierto, no resultan explicables en tanto esencias inmemoriales que se empecinan en repetir en continuado un estático diccionario. No son inercias ancestrales, piezas ontológicas tan indatables como inmutables. Son, claro, un acontecimiento, una irrupción accidental en una serie histórica que argumenta su emergencia pero no la determina. Ahora bien, su condición de acontecimiento no las condena a la fugacidad ni a la efímera contingencia. Son un acontecimiento con sentido persistente, un instante perecedero pero aferrado al subsuelo de materialidades que facilitaron su ingreso en la escena de la modernidad.
Las naciones no son un efluvio de la tierra sino una construcción de los tiempos. Ni más ni menos que otros instrumentos conceptuales relevantes a la hora de procurar comprender el mundo en que vivimos. Ni la Ciudadanía, tan cara a la tradición liberal; ni las Clases, obsesión de la sociología marxista, acreditan el rigor analítico del que supuestamente carecería el andamiaje doctrinario de los nacionalismos.
¿Es posible reeditar un nacionalismo democrático, esto es dialógico, persuasivo y en permanente estado de apertura? ¿Es viable aún una simpatía por el nosotros mismos que devenga tolerante y siempre dispuesto a reexaminarse, sin desbarrancar en la altanería, el menoscabo o el desencanto? He ahí una cuestión.
A principios del siglo XX, José Ingenieros pretendió, libro mediante, fundar la Sociología Argentina; informándole a los políticos de la época qué debían hacer, nutriéndose de lo que él diagnosticaba que iba indefectiblemente a ocurrir. Afincado en un progresismo ecuménico de base biologicista, Ingenieros comunicaba que la Argentina iba en camino a convertirse en un país normal. Un capitalismo pujante y bien organizado y un sistema de partidos moderno, análogo al inglés. Un Partido Conservador de cuño agrario; un Partido Liberal de orientación industrialista; y un Partido Socialista pletórico de futuro y afirmado en la independencia de clase del proletariado.
El hombre le erró de cabo a rabo. El yrigoyenismo primero y el peronismo después obtuvieron el beneplácito de las mayorías populares desbaratando los pulcros vaticinios del positivismo local. Plebeyismo cultural, reparación social y movimientismo político diseñaron una Argentina muy poco normal, renuente a cualquier emulación europeizante.
Se verificó allí lo que hoy concurrimos a ratificar. Las naciones son, en definitiva, un ejercicio constante de la rareza, cierto uso perseverante de las idiosincrasias, un inagotable misterio que solicita ser continuamente indagado.
Una leve autoestima, una infatigable vocación por la introspección insatisfecha y una severa desconfianza respecto de las formas compulsivas de la normalización constituyen tal vez un buen trípode en donde asentar un sabio nacionalismo, tan pertinente como huidizo.
La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista son, al día de la fecha, estructuras políticas que han agotado su ciclo virtuoso. Suplantarlas adecuadamente (esto es subsumiéndolas en una nueva totalidad que no las niegue radicalmente) exige una cuota de nacionalismo; un cierto culto, ni indulgente ni culposo, a las obcecadas potencialidades de lo raro.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail | |
|