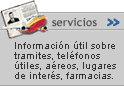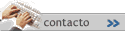
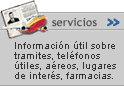

| | domingo, 04 de julio de 2004 |
[Nota de tapa] Volver a las fuentes
"El peronismo no tiene una explicación unívoca"
A 30 años de la muerte de Juan Domingo Perón, se reedita "Estudios sobre los origenes del peronismo", una investigación indispensable para entender un hecho clave en la historia nacional
Rodolfo Montes / La Capital
Juan Carlos Portantiero y Miguel Murmis gozan de la reedición de "Estudios sobre los orígenes del peronismo", una investigación socio-histórica publicada originalmente a finales de los años 60, que tuvo la virtud de soportar el paso de 35 años manteniendo su vigencia. Sin cambiar una coma de lugar, la obra se convirtió en un clásico que, a 60 años de la irrupción del peronismo y a 30 de la muerte de su líder y creador, continúa iluminando sobre la génesis del máximo fenómeno político nacional-popular del siglo XX en Argentina, aún vigente. "En la universidad de los años 60 hubo mucho debate y mucho entusiasmo", recuerda Portantiero, trayendo a cuento el clima de época, que explica -en parte- la notable producción de conocimiento que tuvo la universidad argentina de aquella época.
Para preguntar por la vigencia actual del peronismo, indagar acerca de su crisis -¿circunstancial o definitiva?-, e imaginar escenarios futuros con posibles refundaciones, dispersiones o continuidades sin cambios, es preciso revisar cómo nació la historia de esta gran pasión popular llamada peronismo. Señales reunió y entrevistó a los autores de la mítica investigación que circuló sin pausa en los convulsionados años 70, fue prohibida por la dictadura militar, se convirtió en un libro inevitable en las universidades de ciencias sociales a partir del 83, y ahora encuentra una edición definitiva a través de Siglo XXI Editores.
No satisfechos con las explicaciones clásicas del fenómeno peronista, Portantiero y Murmis investigaron las condiciones de la Argentina entre el 30 y el 43. "Tanto la sociología académica como el ensayismo socio-político de entonces explicaron el sujeto social del peronismo naciente como «los nuevos y jóvenes obreros migrantes del interior a los centros urbanos, sin experiencia sindical». Para los ensayistas como (Jorge Abelardo) Ramos o (Arturo) Jauretche, fue motivo de elogio, en cambio, para los sociólogos académicos, la llegada del cabecita negra y su adhesión al populismo fue un disvalor, una manifestación de su atraso social producto de las relaciones sociales y económicas heredadas del espacio rural", resumió Portantiero. Y agregó: "Nuestra investigación trató de distanciarse del fragor del debate ideológico que se contraponían en la época, por un lado el ensayismo nacional-popular, y por el otro, cierto intento de desperonización cultural".
-¿La investigación sobre los orígenes del peronismo tuvo el valor de correrse de las visiones apasionadas de la época?
-Miguel Murmis: El libro trató de confrontar enfoques, respetando las concepciones vigentes entonces. Nuestra preocupación fue siempre respetar un método de trabajo investigativo y fundamentar nuestras hipótesis con datos. Ese es uno de nuestros primeros caminos para establecer una diferencia entre opinión y ciencia, dentro de los estudios sociales. Luego, el libro se transformó en un clásico porque respetó reglas metodológicas, confrontó con altura con otras corrientes y fundamentó sus dichos para darle carácter de verdad.
-Muchas de las grandes teorías sociológicas terminaron el siglo pasado muy cuestionadas. Sin embargo, "Estudios sobre los orígenes del peronismo" es reeditada hoy convertida en un clásico. ¿Qué les provoca?
-Juan Carlos Portantiero: Una gran alegría. En cuanto a los grandes sistemas como el estructuralismo y el mismo marxismo, visto en un sentido dogmático, se puede decir que fracasaron, que no dieron las grandes respuestas totalizadoras que se esperaba de ellos en los años 60. De todos modos, fracasan porque fueron demasiado pretenciosos. Nuestro libro fue un modesto aporte, que por suerte perduró. Tuvimos la modestia de no pretender explicar al peronismo en su conjunto, ni mucho menos una metafísica de ese movimiento político. El peronismo no tiene una explicación unívoca, hay uno de Perón, otro de Menem, está el de Firmenich o el de López Rega. No hay una fórmula que explique tantas caras.
-M. M.: En cuanto a los grandes sistemas, yo sigo tomando al marxismo como un modo de análisis de la realidad. Me parece válido, pero trato de incluir elementos nuevos. Nunca pensé que el marxismo pudiera servir para interpretar todo lo que ocurrió y ocurre en el planeta. Yo leo a Marx hoy y me da ciertas ideas, ciertas preguntas que se le pueden hacer a la realidad. Es una orientación válida. Lo irrealizable es creer que una teoría política pueda explicar todo.
-El peronismo está cumpliendo un ciclo de 60 años, divido en dos etapas, 30 años con su líder vivo y otros 30 años con el líder muerto. ¿Cómo evalúa el momento?
-J. C. P: El peronismo no es un fenómeno extravagante. Con matices, en otros países latinoamericanos, también hubo movimientos similares, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano o el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia. El PRI elaboró muy bien la sucesión, en cambio, cuando Perón muere, el peronismo entra en problemas. En la actualidad, el Partido Justicialista (PJ) mantiene la virtud de no desaparecer casi completamente, como el radicalismo, pero está conmocionado, llevó tres candidatos distintos en las últimas elecciones y nadie sabe cómo seguirá en los próximos años.
-M. M.: En cuanto a nuestro libro, yo digo que a las producciones intelectuales no hay que sacarlas demasiado de donde se mueven, ni pedirles mucho más de lo que pueden dar. "Estudios sobre los orígenes del peronismo" es un trabajo que estudia en qué contexto económico social nacional e internacional se dio el surgimiento de un movimiento político de tanta envergadura, como el peronismo, que 60 años después sigue vigente.
-¿Comparte la idea de relacionar la década del 90 con la del 30, y denominarla como la "segunda Década Infame"?
-J. C. P: Hay toda una discusión con el epíteto de infame que cae sobre la década del 30. Sin dudas, desde un punto de vista político y republicano es un retroceso con respecto a la democracia que se había instalado con la Ley Sáenz Peña. Con el golpe del 30 se vuelve atrás, se instalan el fraude y distintas prácticas antidemocráticas. Sin embargo, por desarrollo social y económico, se trata de una década brillante. Argentina es uno de los países del mundo que más rápidamente recupera los niveles anteriores a la crisis del 29, y la industrialización entre el 35 y el 45 tuvo niveles de récord histórico.
-¿Esto cambia la estructura social?
-J. C. P.: Aparecen sectores nuevos como la clase empresarial media y urbana, y por supuesto, el engrosamiento de un proletariado fabril como nunca antes había tenido el país. Se trata de cambios estructurales y progresivos muy importantes a los que efectivamente el desempeño de la política oscurece. En una primera mirada, y sin ningún trabajo científico de investigación que lo avale, me animo a decir que hablar de la década del 90 como "la segunda Década Infame" del siglo XX es incorrecto. Los 90 fueron regresivos, con un Estado en retirada. Todo lo contrario a los años 30.
-M. M.: No se pueden separar los efectos sociales y políticos de una época. En los 30, si bien se va afirmando el movimiento sindical y hay negociaciones del gobierno con los sindicatos, también se produce una fuerte represión anti-obrera. No es casual que sea la época donde se estableció "la sección especial" en la Policía Federal, se inventó la picana eléctrica, se concretaron los grandes negociados, incluido el emblemático pacto Roca-Runciman de mayo de 1933, y fue la época donde se glorificó el fraude patriótico. El desarrollo económico de los años 30 fue impulsado parcialmente por el Estado y otro tanto se produjo como consecuencia del "proteccionismo" obligado por la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, la década del 30 es de crecimiento productivo y del proletariado industrial que, hasta entonces, no había tenido una existencia tan marcada. Ese sujeto social, en principio, no es canalizado por las estructuras políticas, hasta la llegada del peronismo.
-El proceso socio-histórico del 30 al 43 desembocó en el peronismo, ¿qué se puede esperar de este momento político?
-M. M.: Me parece interesante pensar las relaciones posibles entre las décadas del 30 y del 90. En un sentido tienen algo en común, aunque eso que tienen en común es, precisamente, que no puedan equipararse. En los años 30 el Estado motoriza cambios y aparecen nuevas formaciones sociales, fragmentadas respecto de la situación anterior y sin representación política definida. En los 90 también hay una crisis donde la formaciones sociales anteriores se fragmentan y pierden su lugar en la sociedad.
-¿Como el caso de los piqueteros?
-M. M.: Exacto. Que además plantean hacerse un lugar en la sociedad de una forma tal vez poco simpática. Aparecen también los nuevos pobres que provienen de sectores medios en descenso y por otro lado la crisis de los partidos políticos, algo muy visible en la caída de la UCR y en la crisis organizativa del PJ, que no puede determinar quién es el presidente del partido. Los 30 y los 90 tienen, entonces, elementos comunes, pero la dirección del proceso es diferente. En el 43 apareció Perón, tomó esa situación, le dio forma y organizó una corriente que ya estaba planteada. Hoy tenemos fragmentación y falta de representación, nuevos sectores que brotan, pero aún no sabemos dónde se situarán, qué nueva configuración política van a constituir.
-J. C. P.: La década del 30 termina con ocupación plena, los 90 terminan con el 20 por ciento de desocupación. Ya desde ahí tenemos mundos sociales muy distintos. Desde un mundo del trabajo con ocupación plena, las condiciones están dadas para fenómenos como el crecimiento de la lucha sindical y su integración a un movimiento reformista profundo, como resultó el peronismo. Ahora, en los 90, con 50 por ciento de pobreza y una enorme exclusión, pensar en la creación de un nuevo movimiento popular se hace un poco difícil. Como ciudadano y como sociólogo me siento perplejo ante la realidad de una sociedad que se descompone. Y es poco lo que puede aportar de predicción, de claridad hacia el futuro.
-La reedición del libro, a 30 años de la muerte de Perón, además de reconocimiento, ¿es una oportunidad para seguir investigando?
-M. M.: Me parece que hoy sería un momento muy lindo para comenzar a analizar, con rigurosidad científica, los fragmentos sociales que quedaron desgajados en los 90. ¿Qué nivel de organicidad tienen? Por ejemplo, los sectores informales, ¿hasta dónde están dispersos, inconexos? Cuando uno se acerca, los ve trabajar y movilizarse, se da cuenta que allí está pasando algo. Ahora bien, ese "algo" todavía no tiene trascendencia política. El verdadero papel de una nueva organización política es lograr ofrecerle un lugar a todos esos "restos y fragmentos" sociales y económicos que dejó la desintegración de las últimas décadas. Parece bien complejo analizar quién es quién y cómo juegan los fragmentos rotos de la sociedad argentina de hoy.
-J. C. P.: En los 40, el análisis de clase, que fue la perspectiva desde la cual intentamos escribir "Estudios sobre los orígenes del peronismo", estaba mucho más claro y transparente que hoy. Por ejemplo, ¿dónde se coloca hoy al movimiento piquetero, son obreros que perdieron el trabajo o son personas que nunca lograrán ser obreros?
-M. M.: Otro elemento notable es la escasa reflexión y consideración que se tiene hoy con la clase obrera, que representa un 30 por ciento de las personas ocupadas del país. No están integradas en el panorama político ni el social. ¿Dónde están los obreros que trabajan en las fábricas? ¿Por qué están en un ciclo de silencio y anonimato? ¿Las centrales sindicales los representan o no? Esa es otra característica fuerte de este momento político.
-¿Los "nuevos pobres", la clase media empobrecida y desbarrancada, se llevó todo el protagonismo?
-J. C. P.: Tampoco sabemos mucho del llamado "nuevo pobre". Podemos hacer una descripción estadística, eso no es ningún problema. El tema es cómo transformar la descripción en un objeto de análisis, de comportamientos, de orientaciones.
- ¿Están dadas las condiciones para entender cómo se constituyen las nuevas alianzas sociales y dónde se plantea el conflicto?
-M. M.: Es confuso, no están definidos los antagonismos. Yo recuerdo que en el libro "La razón de mi vida", Evita afirmaba: "Hay pobres porque hay ricos". Hoy al que dice eso, no lo publican en ningún lado... (risas).
-¿Qué arriesga para analizar al sujeto social "nuevo pobre"?
-M. M.: Mire, lo importante es aclarar algo básico sobre el "nuevo pobre". Hoy en la Argentina una gran parte de los obreros son pobres, incluso indigentes. Un peón que gana 350 pesos por mes como único ingreso familiar, y hay muchos casos así, está en el borde la indigencia, no tiene ingresos ni para comprar los alimentos básicos. Además, por supuesto, está obligado a aceptar condiciones laborales con un nivel de explotación y deterioro para su persona nunca antes visto en la historia argentina.
-Son años y años de retroceder. ¿Hasta cuándo?
-M. M: Son años y años de palos políticos y después económicos. No es fácil reaccionar después de un tremendo retroceso. De todos modos, usted sabrá que hay una teoría revolucionaria que dice: "Cuando peores son las condiciones, mayor será la respuesta revolucionaria".
-Son teorías en discusión. No siempre se verifican.
-M. M: (risas)... Acá estamos, en la discusión.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail |
|
 Fotos Fotos |  | El pensamiento de Perón sigue siendo tema de debate.
| |
|