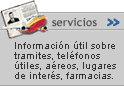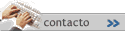
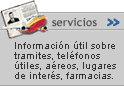

| | lunes, 30 de junio de 2003 |
Reflexiones
Dilemas del progreso
Pablo de San Román
La charla fue sólo una. Hace poco y en esta ciudad. Pero su contenido y la calidad del interlocutor han merecido -bajo el criterio de quien escribe- una transcripción.
Comenzó cuando le comenté a Palmira que el ex director del Times, de Londres, admitió, contrario a sus convicciones liberales, que reconocía en Marx una definición exacta: los cambios tecnológicos producen en las sociedades cambios de irreversible profundidad. Las modifican y modifican la vida del hombre. Le dije que, para un liberal, esta aceptación no era insignificante.
Sobre esta idea pensamos entonces cuáles eran los temas, las tecnologías, que hoy más profundamente afectan la vida en comunidad. Y que, como señala William Rees-Moog -o el propio Marx- iban a influenciar dramáticamente la vida del hombre.
Palmira lanzó una primera respuesta: "seguramente la biociencia". Para un hombre formado en la ciencia política, este tipo de definiciones siempre parece irregular. Pero para la ocasión, absolutamente cierta: la biotecnología provocará el mayor cambio en la vida de los hombres desde las últimas revoluciones comprobadas -la informática y la comunicación-.
Intentando echar un poco de luz sobre el tema, recurrimos a un ejemplo clarificador: la biotecnología permite, entre otras cosas, modificar las propiedades de los alimentos y fijarles nuevas utilidades. Hasta tal punto que es posible aplicarlos en el tratamiento de enfermedades, en la nutrición, o en tareas preventivas. De allí que sólo la limitación humana puede establecer un techo de lo que con ello se puede hacer.
En la evidencia histórica, ya a mediados del siglo XX los países avanzados habían ensayado la utilización de la biociencia como multiplicador de alimentos. La revolución verde, el tratamiento genético de enfermedades y, finalmente, la experimentación sobre la constitución humana dieron forma a lo que se plantea hoy, como la actividad innovadora del siglo.
Frente a esta evidencia se hizo difícil avanzar hacia otro tema. O situar algún elemento que, por su naturaleza, fuese capaz de equiparar la importancia del fenómeno científico. Sin embargo, la sabiduría de mi interlocutora abrió una segunda cuestión: "El segundo gran tema, precisó, es una cuestión que se discute casi crónicamente: el destino de la democracia". Fuera del enorme impacto de la biociencia -me dijo- el mundo sigue discutiendo el estado de la democracia. El último Informe sobre Desarrollo Humano (Pnud) trata sobre ello. Tanto las tecnologías como la evolución de los sistemas políticos terminarán por definir condiciones más justas o arbitrarias para las sociedades. Y el desarrollo político, agregó, es tan o más gravitante que el desarrollo científico.
El tema, propuse, es que hay países que no califican ni tan sólo para los objetivos elementales de una sociedad. Que requieren de procesos más básicos para entrometerse en la discusión tecnológica. Y aquí llegamos al fondo de la cuestión: la brecha -apuntó- entre los países desarrollados (que se perfeccionan) y los subdesarrollados (que se prodigan para salir del estancamiento) es creciente. Los primeros, una vez alcanzados ciertos estándares, pugnan por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Los segundos, trabajan para alcanzar lo que los otros ya obtuvieron hace tiempo. Y esta carrera -esta brecha- es cada vez más significativa.
Entonces volví a proponer una solución: los países más atrasados deberán multiplicar sus empeños, acelerar, si desean participar de esa otra realidad que es la innovación científica. Sí, obtuve como respuesta. Pero el gran tema no es la velocidad sino el camino. Si un país acelera, pero toma un rumbo equivocado, la corrección será luego costosa y tardía.
La charla se encaminaba a esa altura a continuar por horas. Sin embargo, intentamos coincidir en algo: "la evidencia -me informó- indica que no es con centralismo como se obtiene progreso. No es a través de controles obsesivos. Por el contrario, las sociedades han sabido prosperar cuanto más iniciativa obtuvo la sociedad civil, y cuanto más efectivo fue el apoyo a la libertad de empresa. "Esto es -terminó por justificar- lo que la historia ha puesto en evidencia de manera concluyente".
El diálogo terminó, como sucede en estos casos, hablando de libros. Dos en particular: "El capitalismo y sus enemigos", de Guy Sorman, y el último escrito de Francis Fukuyama. En él advierte que las naciones ubicadas a la vanguardia del progreso no hacen más que invertir sus avales en el desarrollo de patentes biotecnológicas y en el conocimiento. Advierte también que esto es sin perjuicio de los que aún no alcanzan condiciones básicas de subsistencia.
La conclusión fue precisa: el desarrollo tecnológico y la evolución de los sistemas políticos serán dos temas claves del desarrollo global. Y aún si lo primero no prospera, la consolidación de formas plurales y participativas de gobierno será, como siempre, una aspiración permanente. Incluso para transitar los primeros pasos en la búsqueda del progreso.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail |
|
|