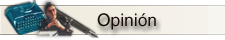 |  | Reflexiones
El síndrome de Tomás
 | Daniel Dachesky (*)
Cuando mi esposa me vio trabajando con la computadora y leyó el título de este artículo pensó que seguramente estaría escribiendo algo relacionado con las habituales y cataclísmicas travesuras de nuestro hijo menor. No; en realidad, se trata de algo que es muy cercano a ella y que también tenemos en común; la medicina. A partir de la novela "La insoportable levedad del ser", de Milan Kundera, y por identificación con su protagonista (el médico Tomás), asistimos a la instauración de una nueva enfermedad; el "síndrome de Tomás".
La "enfermedad de Tomás" es un trastorno de la identidad profesional de médico cuyo síntoma cardinal es la pérdida de la autoestima. Le acompañan el desánimo y tedio en la labor diaria, anhedonia, ausencia de expectativas de mejoría y creencia de que sólo en otro lugar sería posible trabajar en medicina con verdaderos fundamentos éticos y científicos. Otra característica importante es que esta pérdida de iniciativa, voluntad y expectativas se presenta en forma diseminada en todas las latitudes, y que en países centrales es considerada ya en límites epidémicos.
Como toda enfermedad tiene una o muchas causas (etiología), en la que participan factores predisponentes y desencadenantes. Entre los primeros se destacan: educacionales (formación de pre y post grado poco acorde con la realidad -por ser piadosos-), de la estructura sanitaria (repercusión de la crisis del sistema de salud), del ambiente social (insatisfacción de la población con la atención de la salud que recibe). Entre los factores desencadenantes se citan: las expectativas afectadas, y de ellas, algunas como las científicas (falsa idea de la ciencia que conlleva el desprecio por la tarea diaria), afectivas (despersonalización del encuentro médico-paciente), de status (disminución del prestigio social del médico) e ideológicas (ubicación del médico en el papel de un espectador cansado ante el acontecer sanitario que se debate en una pugna actual de supervivencia).
La mayoría de los profesionales afectados, incapaces de dar respuestas eficaces, se abandonan al ejercicio de una práctica cotidiana rutinaria, de mínimos incentivos, intentando encontrar, a manera de compensación, esos estímulos "vitales" fuera de la profesión.
Algunos autores consideran más adecuado denominarla como "síndrome de Tomás" al encontrarle un parecido con el "burn-out" o "síndrome de desgaste". Lo definen como una adaptación a la pérdida progresiva de idealismo, objetivos y energía de las personas que trabajan en servicios de ayuda humana, debido a la difícil realidad de su labor, un "síndrome de agotamiento emocional, personalización deficiente de las relaciones humanas y reducción del sentido de realización personal que ocurre frecuentemente en individuos que trabajan en servicios asistenciales y educativos". Su alta prevalencia, aseguran algunos autores, se debería a las aspiraciones irreales de muchos profesionales, la falta de un criterio claro y contrastable para el éxito y los logros personales, las bajas retribuciones con relación a otros sectores, la estratificación poco flexible en el trabajo, poca comprensión social y gran exposición a la consideración pública. No sólo afecta la calidad de vida del profesional, sino que impacta directamente en la calidad asistencial, e incrementa sus costos.
El "síndrome de Tomás" en lo profesional es subclínico, es decir, es perfectamente compatible con la normalidad emocional y la perfecta adaptación a otros aspectos de la vida diaria. No exige para desencadenarse circunstancias especialmente duras ni personalidades predispuestas.
Es indudable el sentido/sentimiento de crisis que experimenta un cierto sector de profesionales de la salud de nuestro medio como resultado de una serie de elementos multifactoriales. Consecuentemente, el tratamiento de este síndrome debería basarse en la intervención sobre los distintos factores causales que actúan simultánea o consecutivamente con diferente intensidad en cada profesional y en el conjunto. Preferible etiológica y no sólo sintomáticamente. El planteo terapéutico de modificar los factores predisponentes y desencadenantes es posible si asumimos el compromiso de utilizar los variados recursos de índole legislativa, económica, educacional y administrativos que la sociedad posee. Es cuestión de tiempo y crecimiento, como mi hijo Tomás.
(*) Médico psiquiatra, presidente Capítulo Gerontopsiquiatría, Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica
| |
|
|
|
|
 |
| Diario La Capital todos los derechos reservados
|
|
|


