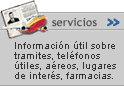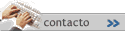
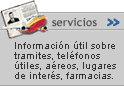

|
| sábado,
12 de
noviembre de
2005 |
El fin de las utopías
Tomás Abraham / Especial para La Capital
La historia de las utopías es la de una serie de doctrinas, fábulas y elaboraciones teóricas que propone un camino de perfección a partir de un sufrimiento colectivo. Primero se establece un diagnóstico y luego se recomienda un remedio. La dificultad que encontraba Platón en su época nacía del desmembramiento de la comunidad ateniense. Para pensar la ciudad -la polis- como una, compacta y entera, era indispensable detener la decadencia griega. Elaboró su república con la perfección de un sistema de castas legitimado por un saber definitivo: la filosofía. En realidad su sociedad era una teocracia que en lugar de colocar a un lama en su cúspide se decide por el filósofo poseedor de un saber secreto. Este conocimiento nos da la verdad social y el valor moral de los agrupamientos humanos, es decir la justicia. Lo que también significa la conformidad, una sociedad conforme e inapelable.
Definir la justicia es determinar un orden absoluto, de una transparencia tal como la verdad a la que el filósofo tuvo acceso. Las utopías medievales como la de las teocracias en general, disponen un orden vertical gobernado por los representantes directos de la divinidad. La arquitectura gótica nos muestra el descenso de la luz vitriolada a través de los inmensos espacios de la piedra terrenal. La jerarquía establecida al igual que en las composiciones especulativas de las sumas teológicas ofrece el rigor que debe conducir a la gradual iluminación de los hombres. El punto de partida son el pecado original y la caída del hombre en el terror de la carne. La humanidad guiada por sus pastores en estado de adoración abre las puertas de la salvación.
Las utopías nos ofrecen el sueño de unos hombres que han imaginado un mundo en el que es posible conciliar lo inconciliable. Los renacentistas al modo de Campanella diagraman una sociedad esotérica y pagana que más se parecía a las civilizaciones no tan fantasiosas como reales de aztecas e incas que a las que nos aventuraba como sueño europeo.
Rousseau creó un sistema filosófico en el que la preocupación por la soberanía, por el gobierno y el Estado se resolvía con la voluntad de pactar todos con todos. Esta unanimidad absoluta que impone el contrato social resuelve el problema del egoísmo extendiéndolo a lo universal. Si queremos conservar lo más preciado, la libertad, debemos renunciar a esta posesión vital en un acto de entrega colectiva que, finalmente, nos la restituirá con creces. Si todos dan todos reciben.
Sin duda las dos utopías que han tenido más vigencia en la modernidad han sido la de la revolución y la del progreso. Esta última nace primero con la idea de que la mecánica elaborada con los instrumentos de la físico-matemática ayuda al control de la naturaleza. Pero el ejemplo privilegiado de Descartes es la medicina, y la seducción que ejerce para la humanidad el advenimiento de la ciencia se basa en evitar el sufrimiento del cuerpo. No ya desde la moral estoica ni por la salvación cristiana, sino por el trabajo de los sabios develadores de los secretos de la naturaleza.
Este primer paso recién se estableció como ideología del progreso en la era industrial con el auspicio de la filosofía positivista. El orden y el progreso, la idea de una civilización evolutiva cuya dinámica determinada por los descubrimientos científicos y los adelantos tecnológicos preparan a la humanidad para una era de bienestar material, rectitud moral y felicidad personal, tuvo su mejor momento entre 1870 y 1914. Luego, con la primera gran matanza concertada entre los civilizadores, la era de la técnica padeció su crisis moral.
La utopía marxista pretendió ser científica. Se basa en una concepción de la historia determinada por mecanismos objetivos. Por un lado afirma la tesis de que la historia de la humanidad es la de una lucha entre grupos que ocupan espacios de poder. Añade la idea de que el poder en última instancia está determinado por la posesión de recursos escasos que son los que definen el mundo de las riquezas. Despliega la concepción dialéctica por la que el proceso de transformaciones históricas impulsa un crecimiento irrefrenable de las fuerzas productivas que rompe con las barreras que levantan las estructuras jurídico-políticas y las tradiciones culturales.
Este desarrollo cada vez más acelerado de la creación de riquezas por la ciencia, la industria y la tecnología, volverá anacrónico el régimen de propiedad que caracteriza el régimen capitalista. Sólo una vez que las condiciones de concentración del sistema económico, la baja gradual de la tasa de ganancia de corporaciones cuyo capital constante crece geométricamente, una expansión planetaria que llega a sus límites, el automatismo que libera cada vez mayores contingentes de mano de obra, una vez que el desarrollo de las fuerzas productivas crea riquezas de una magnitud tal que ve trabadas sus posibilidades de expansión por estructuras de propiedad obsoletas, únicamente en ese momento las fuerzas sociales de la revolución podrán tener éxito y desarrollar una sociedad sin Estado, sin propiedad, sin moneda. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad.
En la actualidad el mundo de las utopías vive un momento de consternación. Por un lado hay quienes no renuncian a las esperanzas de algunas de las utopías declamadas pero lo hacen desde una posición debilitada y nostálgica resumida en que "a pesar de todo", seguimos creyendo. Los sueños científicos y políticos, las determinaciones políticas y morales garantizadas por el saber ahora son una letanía de náufrago que condena el mundo tal cual es sin tener en mano la crónica del mundo deseado.
Por otro lado se teje una urdimbre extraña de un mundo posible en el que los avances impresionantes de la genética y de las ciencias informáticas, han trasladado el poder fáustico que les daba contenido a los miedos de la era atómica y a la desaparición del planeta por fisiones nucleares, a la nueva realidad de la creación de nuevos seres vivientes, a la manipulación de códigos genéticos, la inoculación de información a los cerebros por medios artificiales, la determinación de comportamientos por la combinación entre ciencias cognitivas, neurociencia y desarrollos farmacológicos, un mundo en que la ciencia y la técnica abren las puertas de un poder inimaginable salvo para los narradores de Sillicon Valley.
Evocamos como una voz lejana el sueño mínimo de Baruch Spinoza, que en el siglo XVII -época de guerras religiosas, conquistas coloniales, monarquías absolutas, ciencias revolucionarias- sugería que el mejor de los Estados era el republicano laico, el mejor gobierno el de una democracia participativa, la religiosidad una práctica discreta y privada, y una moral de la tolerancia cuya laxitud deriva de dos inclinaciones casi arcaicas de la humanidad: la compasión y la justicia.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail
|
|
|