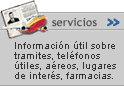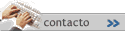
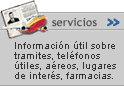

| | sábado, 23 de octubre de 2004 |
Lo que no cambiará el Congreso de la Lengua
Alberto J. Miyara (*)
Una palabra que la Real Academia Española (RAE) aún no incorpora a su Diccionario, pese a su creciente uso en el ámbito de la economía, es "proactivo", que en la acepción que aquí nos interesa podría definirse del siguiente modo: "Dícese de quien se anticipa a los acontecimientos, por oposición a quien reacciona tardíamente frente a ellos".
¿Es proactiva la Academia? Si nos atenemos a su política de incorporación de regionalismos al Diccionario, la respuesta decididamente es no. La Academia no investiga por iniciativa propia qué vocablos regionales o dialectales hay en uso, sino que se limita a considerar aquellos que le son sugeridos. Pero aun para recibir aportes por esta última y limitada vía impone mecanismos burocráticos que desalientan la colaboración individual.
Así, si un argentino intenta informar, por vía postal o por Internet, un vocablo propio de nuestro país, la respuesta será inexorable: "La Academia sólo acepta regionalismos a propuesta de las respectivas academias nacionales". Y ese es el agujero negro donde se pierde la mayoría de tales aportes, dado que las academias latinoamericanas no tienen el presupuesto ni la infraestructura para recogerlos sistemática e interactivamente. Por otro lado, aunque pueda parecer democrático otorgar la jurisdicción sobre el vocabulario de cada país a la Academia local, la ausencia de criterios y procedimientos comunes deriva a menudo en el caos. Y es que, de hecho, no todas las academias son igualmente eficientes y científicamente confiables. Para comprobarlo, basta abrir el Diccionario y observar que palabras como "cheto", "liso" (de cerveza), "pororó", "tira emplástica" o "pirulo" figuran exclusivamente como uruguayismos, presumiblemente debido a que la Academia uruguaya las propuso y la argentina se olvidó. De esa manera, la riqueza léxica de un país o región no viene dada, a estar del Diccionario, por cuántas palabras se usen realmente en ese territorio, sino por cuán activa ha sido la "respectiva Academia nacional" en informarlas.
Un enfoque verdaderamente científico de la elaboración del Diccionario oficial implicaría un trabajo sistemático de contrastación e interconsulta que hasta ahora no se hace (o al menos no resulta reflejado en el producto final). La no aplicación de estas normas elementales ha tenido resultados catastróficos para el Diccionario de la RAE, donde al día de hoy es imposible encontrar argentinismos de viejo cuño como "munido", "remito", "panqueque", "placar" o "enchastre".
Otros términos sí están, pero sólo con su acepción española: así, "aguinaldo" sigue significando exclusivamente "regalo para Navidad o Epifanía". Nada de sueldo anual complementario (su equivalente madrileño, "paga extra", sí figura). Similarmente, el usuario argentino puede ver con desconcierto cómo "Pascuas" significa el período entre Navidad y Reyes, y no Semana Santa; cómo "constipado" significa resfriado, y no estreñido; cómo "pijotero" quiere decir puntilloso, y no tacaño; cómo "frigorífico" vale para heladera, y no para industria cárnica; cómo "tránsfuga" es un político que cambia de partido, y no un maleante o crápula; cómo "mesada" denota una mensualidad, y no una superficie para apoyar cacharros en la cocina.
¿Cambiará esto con el III Congreso de la Lengua? La experiencia de anteriores reuniones similares no da lugar a demasiado optimismo. Los Congresos no sólo no invitan a la intervención del hablante individual, sino que ni siquiera abren ámbitos de discusión sobre cuál ha de ser el papel de éste en la construcción del corpus del idioma. Sí existen, en cambio, espacios para que, por ejemplo, distinguidos escritores propongan extravagantes reformas ortográficas (que por suerte son desestimadas, acaso por no haber sido canalizadas a través de una Academia nacional).
Mientras no se implementen mecanismos adecuados para recibir el aporte del hablante de a pie, el diccionario de la RAE seguirá privándose de una fuente de información que los diccionarios anglosajones -por ejemplo- jamás descuidarían. Debe tenerse en cuenta que en lexicografía, lo mismo que en astronomía, la observación por parte de individuos por lo demás legos puede dar lugar a descubrimientos trascendentes. Si un hablante afirma con evidencia documental -recortes de diarios, fotocopias de libros, enlaces de Internet- haber detectado una palabra que el Diccionario no registra, se trata de un hallazgo equivalente al de un explorador del cosmos aficionado que descubre un cometa. Y hacerlo pasar antes por su Academia nacional es tan poco científico como exigirle a ese astrónomo amateur que primero informe su descubrimiento al observatorio más próximo a su domicilio. Es de desear que alguna voz se eleve en el III Congreso de la Lengua para reclamar una rectificación de este estado de cosas; pero también es improbable, si nos atenemos al programa. De ese modo, creemos no incurrir en un excesivo pesimismo si vaticinamos que el IV Congreso nos sorprenderá con voces tan usuales como "abrochadora", "telgopor" o "bombita" todavía esperando su registro en el Diccionario oficial.
(*)Autor del "Diccionario argentino-español", www.elcastellano.org/miyara.
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail |
|
|