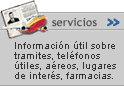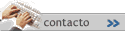
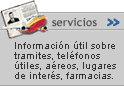

| | miércoles, 10 de diciembre de 2003 |
Reflexiones
Un regreso a Carver
Víctor Cagnin / La Capital
Esos dos titulares de la tapa de La Capital de ayer, "Iglesia en peligro" y Leyla Perazzo -inminente jefa policial- prometiendo "combatir el tráfico y consumo de drogas", me trajeron del olvido un cuento de Raymond Carver: "Catedral". Digo del olvido porque siempre que recuerdo a Carver pienso que debo escribir algo sobre él, pero luego lo olvido, como a aquellos viejos amigos que nunca se llama. Tal vez el olvido tenga que ver con el temor a profanar el recuerdo, de no lograr producir algunas buenas frases o unos buenos momentos, tanto para Carver como para los amigos, que tanta significación tuvieron en la vida de uno. En "Catedral", un anciano ciego no logra que el anfitrión le describa con palabras la iglesia -alemana creo- que está observando en la TV. Le sugiere entonces que tome un papel y un lápiz y se la dibuje. Pero el dueño de casa, que a esa altura de la noche había empezado a calar cannabis, le responde que no sabe dibujar. Es entonces cuando el ciego posa su mano sobre la del vidente y éste logra, por primera vez en la vida, dibujar sobre el papel una catedral.
El relato, obviamente, tiene tantas lecturas como se lo pretenda, pero esencialmente pone de manifiesto las capacidades e incapacidades, y de qué lado juegan cada una. Produce, al mismo tiempo, una enorme tranquilidad en el lector, por la comprensión, contención y enseñanza que arroja. Tal como se suele percibir cuando uno ingresa a una iglesia de cualquier culto o cuando se observa a un maestro procurando educar a un discípulo. Hay, además, textos que parecen destinados a generar sosiego, seguridad, certeza y esperanza, aunque el autor no lo pretenda. El reciente discurso de Umberto Eco pronunciado en la inauguración de la Biblioteca de Alejandría es uno de ellos. Expresa allí todo el recorrido de la memoria hasta el presente, y las enormes posibilidades que puede deparar Internet, sin que el libro impreso -"memoria vegetal"- desaparezca. Eco, con su vasto conocimiento y capacidad de síntesis, en pocos minutos repasa la historia y revela los recursos tecnológicos que la modernidad ofrece para potenciar las capacidades de los individuos y mejorar sus condiciones. Y, sin embargo, cuánto nos falta aún para llegar a ello.
Todo este preámbulo viene a cuento porque hoy se cumplen veinte años del retorno de la democracia en la Argentina. Hemos hablado, discurrido y discutido bastante sobre la democracia en el curso de este año. También hemos puesto una cuota de ficción, es bueno reconocerlo. La decepción que existe en una gran parte de la población por no haber mejorado su calidad de vida tiene sus razones: la democracia como sistema se funda en la necesidad de igualdad de derechos de todos los habitantes y de una distribución más equitativa de la riqueza que genera una nación.
Precisamente, los partidos políticos se conforman para representar los intereses de los sectores más débiles de la sociedad, procurando impulsar leyes que los protejan y les permitan crecer en todos los órdenes. El voto, desde luego, es el instrumento para elegir a sus representantes. La democracia moderna, además de la distribución de la riqueza, implica pluralidad cultural, es decir la posibilidad de que los individuos puedan producir y consumir libremente, según gustos y creencias, y en convivencia con los demás. Pretender imponer la uniformidad sería un acto que pocos tolerarían y esto desde ya es un avance significativo de la sociedad argentina, la misma que en el 76 no tuvo culpa alguna en apoyar el golpe de los uniformados.
La sensación de que no hubo progreso en estos 20 años está vinculada a la crisis de los partidos políticos, tanto en el radicalismo como en el justicialismo y de la misma izquierda, que nunca logró amalgamar criterios para confrontar electoralmente. Pero fue este sistema democrático el que permitió a la gente expresarse reclamando urgentes rectificaciones por la falta de política económica y social. Fue esa capacidad ciudadana de abandonar los televisores y salir a golpear las cacerolas la que nos devolvió la consideración como sujetos históricos y obligó a los grandes centros financieros y a los países centrales a revisar su mirada sobre la Argentina y hasta reconocer cierta responsabilidad en lo sucedido.
Que las elecciones en todas las provincias no hayan deparado cambios y hayan vuelto casi los mismos rostros largamente sospechados al Congreso nacional tiene que ver en gran parte con el esfuerzo que cada uno hizo para que ello no ocurriera, empezando en Santa Fe por impedir la simultaneidad de los comicios y la aberrante ley de lemas. Tiene que ver con esa falta de densidad de que suelen adolecer las amplias capas medias, a la que se refiere Tato Pavlovsky, de su peculiaridad de diluirse o mimetizarse con otras fantasías sin asumir responsabilidades. Como si hubieran perdido su capacidad de acción y volvieran a postrarse impotentes frente a la pantalla del televisor.
A ese sector social bien le vendría un personaje no vidente, un medium, como en el cuento de Carver, que apoyara una mano sobre su mano y le ayudara a descubrir su capacidad, a diseñar el voto y a depositarlo en la urna. En tal caso, la catedral sería la democracia.
[email protected]
 enviar nota por e-mail enviar nota por e-mail |
|
|