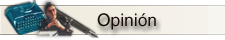 |  | Ingreso irrestricto en la Universidad
Una defensa ideológica y no "dogmática"
 | José Alberdi (*)
El sábado, en la página de Opinión de La Capital, el investigador del Conicet y ex funcionario de la Universidad Nacional de Rosario, Héctor Floriani, reclamaba por la extensión y profundización del debate sobre el problema del ingreso en la Universidad. Retomaré algunos de sus principales conceptos a los efectos de manifestar mi distanciamiento crítico y demostrar argumentos menos pueriles que con los que el investigador dice discutir respecto de las posiciones que apoyan el ingreso irrestricto. Defensa ideológica la mía y no dogmática, tilde que utiliza el autor del artículo ya citado para hablar de quienes no están de acuerdo con su posición. Sin embargo un lector atento del artículo verificará que la posición dogmática es la que asume el autor, cuando en varias partes del artículo defiende posiciones "únicas", claro reflejo de la hegemonía del pensamiento único (no hay alternativas). Como cuando refiere "...Esta es la única posición responsable, lo contrario, es o mero voluntarismo o vacua retórica (o ambas cosas)...".
En primer lugar el autor marca la importancia de salir del dilema de restringir o no restringir, y observa con una alta dosis de pragmatismo que el ingreso al sistema universitario es un típico problema de administración de recursos escasos y apuesta por darle gobernabilidad al sistema. La forma de resolver el dilema del problema de cómo administrar los recursos disponibles lo soluciona con los típicos argumentos neoclásicos y no con argumentos soportados en criterios consistentes de justicia o de igualdad compleja. Pero vayamos paso por paso en la contra-argumentación. En primer lugar se hace importante situar una contradicción lógica en su discurso, es decir, crítica las posiciones que defienden el ingreso irrestricto por abonar en la falta de regulaciones o el "laisses fare" del mercado y después, inmediatamente, se sostiene en el discurso del mercado para sostener las restricciones, operando una confusión entre demanda social y demandas del mercado y reduciendo el rol de la Universidad al de cualquier empresa, inclusive entendiéndola en los códigos de cualquier empresa: insumo, productos, capacidad productiva, capacidad instalada. Entender el papel y la función de la Universidad de otra manera, dice el autor, es ir contra el sentido común y de las prácticas administrativas más elementales.
También es preocupante y merecería un llamado de atención de los investigadores universitarios cuando el autor reduce el rol de la Universidad a la formación de profesionales (estudios y capacitaciones, número y calidad de egresados), desconociendo el papel central de otros objetivos tan importantes como los anteriores, como por ejemplo el rol en la producción científica y en el desarrollo de la investigación nacional. Dimensionar -sostiene Floriani- para traducirlo al "sentido común" que no siempre es un "buen sentido", es "ajustar", "racionalizar" la demanda de educación a la capacidad instalada. Si bien todavía reconoce que es un derecho "la educación", la misma, según Floriani dixit, se debe adecuar a la cantidad de recursos. Considero útil en este momento para demostrar la falacia de los argumentos hacer un ejercicio de política social comparada. Si retomamos los argumentos del autor para el caso del derecho a la salud, en relación a la cantidad de recursos con que opera el Hospital público, el mismo debería seleccionar a sus usuarios y restringir su asistencia a su capacidad instalada. Si seguimos la lógica meritocrática en que se sustentan las actuales políticas de restricción del ingreso (caso facultad de Medicina), los con mejores posibilidades de "sanarse" serían los que accederían al sistema público de salud.
Otro elemento que extremando la lógica de su argumentación es particularmente conservador es lo "afirmado" en la siguiente pregunta por Floriani: ¿"Por qué habría de tolerar que se invierta en la producción de "licencias" para el ejercicio de la profesión de arquitectos, por ejemplo, superior a las que efectivamente se necesitan?". ¿Quién necesita qué?, podríamos responder; si lo analizamos respecto del nivel de construcción en el país en la década neoliberal, se podría tranquilamente cerrar por dos años el ingreso a la Facultad de Arquitectura, cosa que creemos no asustaría a Floriani; si lo analizamos desde las necesidad de vivienda de los sectores populares o de las necesidades de planificación urbana de nuestras ciudades, claramente la respuesta sería la contraria: "ingreso irrestricto ya" en Arquitectura.
También parece ser que para Floriani pasaron desapercibidos el 19 y 20 de diciembre y la lucha de grandes sectores de la educación porque se priorice el presupuesto educativo, ¿por qué digo esto? Fundamentalmente porqué hace una defensa de la legitimidad de como el Congreso prioriza el presupuesto universitario, cuando sabemos que el Congreso lo que menos defiende son las prioridades públicas. Ante esto parece ser que el deber sería ajustar o adecuar y no realizar luchas gremiales y políticas como trabajadores de la educación para reclamar lo que le corresponde a la educación. También desliza, aunque no da elementos empíricos, tener en cuenta la experiencia internacional. Un sólo dato le consulto: ¿Cuánto del PBI de los países desarrollados está destinado al sostenimiento de la educación universitaria?
También las experiencias internacionales reflejan la nueva centralidad de la educación en la sociedad del conocimiento, por lo tanto más que restringir tenemos que generar una verdadera ciudadanía universitaria como aporte estratégico a la soberanía económica y social del país y al ejercicio ciudadano, que como sabemos ya no se remite sólo a disponer de derechos, sino también a participar en condiciones de mayor igualdad en el intercambio comunicativo, en la producción de bienes culturales, en el manejo democrático de la información y en el acceso a los espacios públicos; acceso equitativo a capital cultural hoy más que nunca es más democracia.
Paralelamente uno de los temas que su discurso de modernización sin modernidad, que se dice realista, no observa ni siquiera tangencialmente, es que hoy el restricto mercado de trabajo castiga sobre todo a los sectores con peores performances en el nivel educativo, por lo que en vez de preocuparnos en restringir tendríamos que preocuparnos en ampliar y generar políticas de discriminación positiva para equiparar oportunidades. El autor no participa del postulado de coherencia habermassiano cuando crítica la creación de la figura del docente ad honorem, siendo que no en todas las facultades de la UNR existe y es rechazada por el sindicato; no obstante en las facultades que apoyan las restricciones -entre las cuales se encuentra la suya y a esto remite el postulado de coherencia- la figura ad honorem es ampliamente tolerada en la cultura institucional.
Otro de los temas que brillan por su ausencia -a pesar de hablar de un uso responsable de los recursos presupuestarios- es la jerarquización en su análisis del limitado papel que han cumplido la gestiones universitarias en el manejo del presupuesto, nada dice el ex funcionario del importante presupuesto que se lleva la burocracia de rectorado ni de los manejos inequitativos entre las facultades (paradojalmente las más prestigiadas y las con mayores problemas de ingreso) y al interior de las mismas; tampoco jerarquiza como la gestión en su sentido más básico de administración de las tareas organizativas e institucionales está en la Universidad cada vez más divorciada en su función de promover las energías para el desarrollo de las funciones intelectuales, investigativas y sociales.
Finalmente llegando a las conclusiones, quiero reflejar que no me siento identificado con las posiciones que denomina de forma activa de pasivas, sí me reconozco en el colectivo de trabajadores universitarios que no se encantan ni con el discurso tecnocrático ni con el discurso de las componendas y el conformismo generalizado de los partidos tradicionales en su uso de la Universidad. Que tengamos ideas sin el suficiente poder no significa que no tengamos proyecto de país, sin embargo nuestro proyecto de país no es para una sociedad de un tercio sino una sociedad para todos; nuestra ética es una ética de las convicciones con responsabilidad, y no la ética del posibilismo. Apoyar el ingreso irrestricto no es lo mismo que no tener una política de ingresos y dejar que al ingreso lo decida el mercado. Numerosos proyectos de cientistas de la educación y especialistas en educación universitaria proponen alternativas que permitan asegurar calidad y democracia educativa, ampliar el universo de opciones de formación de los graduados, sin por eso ampararse en soluciones elitistas bajo argumentos populistas. Como diría Galeano remedando un graffiti latinoamericano, "basta de realidad, queremos promesas", en el sentido de reconstrucción de una Universidad pública que tenga algo que ver con la reforma universitaria y no con el progresismo light neoliberal.
(*) Master en Servicio Social, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
| |
|
|
|
|
 |
| Diario La Capital todos los derechos reservados
|
|
|


