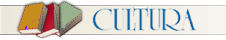 |  |
Las dos orillas de la ciudad
 | Jorge Riestra
Si haber atraído, y aun seducido, a los pudientes no podía considerarse una hazaña de la novísima sociedad de consumo, sí lo era haber encendido lámparas de setenta y cinco vatios en las miradas de los numéricamente en crecimiento que nadaban a media agua y de los también así crecidos que flotaban abrazados no a un madero providencial, como en las novelas y películas de piratas y pescadores de ballenas, sino a una manoteada caja de fósforos de cocina o, más patéticamente, a una chorreada cajita de escarbadientes para copetín; incluso de los que se habían hundido como adoquines o ladrillos rotos, el río subterráneo de la ya gran ciudad cubriéndolos, pasándoles implacablemente por encima.
Para muchos se trataba de guapeza, la visión y la intrepidez de haber sacudido la modorra ancestral de los barrios y puesto en vereda, sin artificio verbal, a sus veredas de la calma chicha, las rutinas heredadas, la cortedad, la poquedad, la carencia de ambición y de horizontes, su raquítico consumo practicado y transmitido por el millón, genéricamente, de españoles, italianos, griegos, polacos, serbios, croatas, rumanos, rusos, lituanos, alemanes arribados al país cuando el país y el mundo eran otros: los puñaditos de arroz contados con los dedos, el kilo de papas, los tres cuartos de pulpa común cortada finita, el medio de lentejas, los seis sifones de soda, los ciento cincuenta gramos de queso cremoso y los cien de mortadela, paparruchas, paquetitos sueltos que pesaban lo que pesa un suspiro, gastos que encolumnados semanalmente el padre afrontaba con un manotazo inocente a la libreta de ahorro escolar del primogénito, libreta que el tiempo, llamando tiempo a la inflación nuestra de cada lustro, convertiría en punta de flecha mocoví hallada a quinientos metros de la vasta puerta natural por la que el Coronda entra mansamente en el Paraná.
Mariposa multicolor de alas enormes, el mercado intentó, con la venta de cualquier cosa de este mundo o del venidero -ilusión incluida- que tuviese una vestimenta vistosa, un nombre y un precio, sentarse a compartir, y compartió, efectivamente, los filetes de pollo a la inglesa y el guiso a la criolla con la familia creyente o no creyente presidida por el padre, la madre o por nadie; ni el monedero de plástico, ni la billetera de cuero, ni la tarjeta de crédito tenían sentimientos religiosos o ideas políticas. El dinero exigía autopistas rectas y de carriles anchos y despejados, y para eso, para proveérselas, el mercado había aparecido sobre la faz de la tierra como un siglo y medio antes lo habían hecho las nuevas y gloriosas naciones de los himnos.
Dado que este frenesí admitía ser visto como una de las orillas de la ciudad, la otra, la de enfrente, la trazaban el centro y su vida nocturna, que comenzaba justamente cuando los barrios, pachorrudamente, se preparaban para meterse en la cama. En un reemplazo matemático de funciones vitales, a la compra y la venta, concentradas y serias como lo reclamaba el dinero -se jugaba por dinero, pero con el dinero no se jugaba-, les seguían la distracción, el entretenimiento, la diversión, el ocio, el puro goce de vivir sin horario, en libertad. No un retorno a la infancia, sino a algunos fragmentos de su naturaleza lúdica: la danza, el azar, la fantasmagoría del cine y del teatro, el distendido escenario de las confiterías de moda, la caravana de los hombres que salían en busca de la aventura gratuita o paga que la noche de la ciudad amparaba y alentaba -el hechizo de lo candoroso y de lo turbio, de las luces y las sombras de esas luces, el palpitante bisbiseo del enigma-. O mas sencilla o toscamente, innumerables bares donde los andariegos y los solitarios por fuera o por dentro hallaban refugio y discreción, y por esto mismo las antípodas del cabaré, al que tanto el inexperto como el corrido podían acudir para tirarse una cana al aire, mientras que no había varón al que se le ocurriera decir que para eso, para tirarse una cana al aire, había ido al café.
Parecía ser infinito el ingenio que la ciudad ofrendaba a la invención de lugares legales o clandestinos donde el ocio, común denominador de cambiantes facetas -un naipe que aunque estuviera marcado no abdicaba de sus cuarenta promisorias cartas-, era atendido y servido como el más encumbrado personaje. Fertilidad que le acarreaba una gravosa sanción moral, pues si los exaltadores de una Arcadia rural altiva y digna la enjuiciaban como la engendradora del mal y de los vicios imaginables e inimaginables de la carne, era antro de perdición para las alas puritanas o austeras de los proyectos revolucionarios.
| |
|
|
|
|
 |
| Diario La Capital todos los derechos reservados
|
|
|


